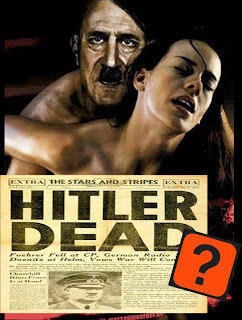
Alejandro, mi hijo, está aprendiendo a hablar inglés como los negros. "Yo´son!". Le gusta, dice que las cosas, nombradas así, son más profundas."For real?". Ha comenzado a salir y todas las leyendas urbanas se me agolpan en el cerebelo. Es cuando la ficción sirve para lastimar, para atormentarte.
Pero hay cosas que no son ficción. Un chico de catorce muere en Atlanta golpeado por una pandilla. Le pegan por hispano. En Nueva York, un grupito de gringos aguarda sentencia por la muerte de Lucero, un ecuatoriano de pómulos altos, víctima del deporte nocturno más boludo de las últimas décadas: la caza de hispanos. También en Santa Cruz los adolescentes se convulsionan bajo los puños y la rabia irracional de las pandillas, las de clase baja, y las de clase media y alta. La sutil y quizás nada significativa diferencia es que la gente sabe muy de qué lado está y qué cosas los agrupan inevitablemente, más allá de que en los últimos años la dinámica de la movilidad social haya experimentado ligeras variantes.
Alejandro, en cambio, está atravesando su pubertad con una incertidumbre más. ¿Quién es, verdaderamente, a nivel racial, aquí en Estados Unidos? En los miles de formularios que llenamos por esto o por lo otro, dice que somos “hispanos”, bien, pero de pronto aparecen categorías macrorraciales en las que la opción “mestizo” es una palabra en sánscrito escrita con jugo de limón en papel de arroz. No existe.
La mirada absolutista del norte no distingue matices. Y a veces los matices son necesarios porque permiten respetar la singularidad, la individualidad y el derecho irrenunciable a la contradicción.
Y la prueba es la reciente ley de Arizona, una ley despiadada por lo básica e instintiva, y vergonzosa por lo troglodita, que institucionaliza, legaliza y ampara el ejercicio del racismo como una forma de proteger la ciudadanía! ¿Qué es, pues, una “sospecha razonable”? ¿Quién ha creado un “sospechómetro” tan eficaz que pueda, sin caer en lecturas tipo Cesare Lombroso, distinguir entre el “pómulo afilado de la nínfula” y la estructura ósea facial de un latino peligroso? ¿Cómo, además, saber que la pronunciada convexidad de un pómulo está íntimamente relacionada con la tendencia animal a matar, estafar, mutilar, violar? Pues, parece que la tecnología sureña de una Arizona cuya última belleza reside en sus maravillosos desiertos ha sido capaz de crear esta infalible máquina de “intenciones humanas”, este “pomulómetro” portátil, con batería de infinita duración, que ya lo hubiera querido Lombroso para probar, sin margen de error, que la gente fea es criminal.
Hitler dead? No hace falta un espiritista para darnos cuenta que la pestilencia tipo polstergate de la era hitleriana, como el herpes, presenta recidivas en los lugares menos pensados. Bueno, ni tanto, Arizona tiene secretos de familia muy bien encapuchados.
He estado en una onda sintomáticamente apocalíptica en mis últimos tres posts, y aunque la resurrección del Mal me pone insoportablemente morbosa, prometo bajar el tono en lo venidero.
Mientras tanto, aprovechando el topos, comparto en este link un episodio de mi novela Tukzon, historias colatelares.


